La memoria como horizonte de lo posible
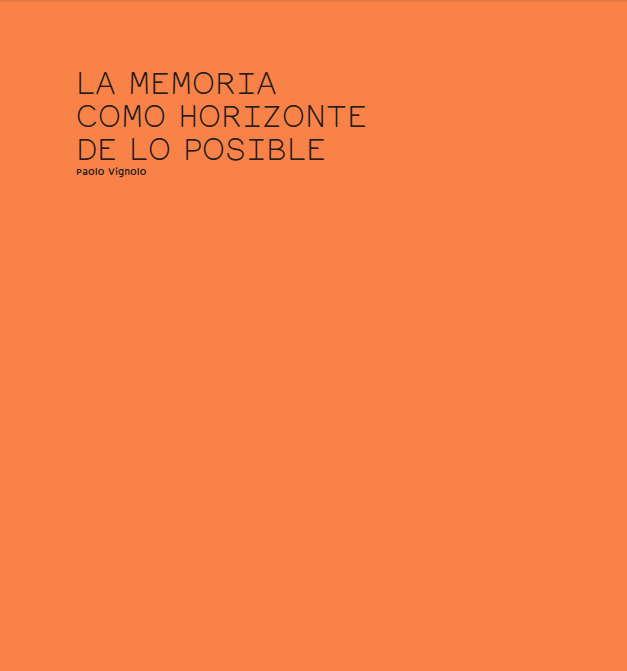
En Colombia nos acostumbramos a vivir en estado alterado. Bajo la ficción de un Estado de derecho, desde hace medio siglo pasamos de un estado de excepción al otro, bajo nombres cada vez más rebuscados: pactos del silencio, leyes de emergen-cia, medidas de conmoción interior, zonas de rehabilitación y consolidación, políticas de seguridad democrática…
Ahora, luego de décadas de atropellos y represión, de repente nos encontramos envueltos en la retórica del posconflicto. El potencial emancipador de las luchas por la memoria y en contra de la impunidad libradas por movimientos sociales, grupos de víctimas y organizaciones de base está siendo cooptado por un Estado cuyos repre-sentantes no han tenido el más mínimo pudor en pasar de la negación del conflicto a la proclamación del posconflicto, sin nunca hacer cuentas de verdad con el conflicto mismo.
Desde luego, hay que celebrar que una solución negociada esté a la vista: ojalá en el 2015 se logre firmar un acuerdo de paz con las Farc. Sin embargo, hay algo sospe-choso en esa apresurada institucionalización de las políticas de la memoria que se está empleando para justificar mecanismos de justicia transicional. Como señala, entre otros, Castillejo Cuéllar, la retórica del posconflicto tiende a cristalizar, despolitizar y naturalizar interpretaciones divergentes, en el marco de la justicia transicional «con su respectivo evangelio de la reconciliación, la verdad y el perdón como horizonte de una futura comunidad moral» (2012, 386).
La principal preocupación institucional parece ser que Colombia maneje «índices de DD. HH. dentro de los parámetros establecidos por el DIH»,1 para decirlo en la jerga de la administración globalizada. Masacres, asesinados, secuestros, abusos sexuales se reducen a meros indicadores estadísticos, que hay que «disminuir» para cumplir con estándares internacionales. Parafraseando la célebre gaffe del expresidente Turbay sobre la corrupción, todo indica que el problema se ha vuelto mantener la violación de los derechos humanos en sus «justas proporciones». No sorprende que los victimarios hayan aprendido a operar según modalidades que no impacten demasiado los registros cuantitativos: «Que parezca un accidente», es ahora el lema de la violencia política colombiana.
Esa actitud reduccionista bajo un legalismo de fachada pretende transformar la fuerza emancipadora de los derechos humanos en un proceso estocástico medible en términos de tasas, varianzas y covarianzas; e implica una aceptación implícita del modelo de sociedad en la que vivimos. Sin embargo, lo que ha marcado la vida coti-diana de generaciones de colombianos es una violencia hecha sistema, una desigualdad obscena y una impunidad generalizada, cuya cifra peculiar no es la alteración de un supuesto «orden público» sino, por el contrario, un desorden estructural que altera el vivir común y amenaza la vida misma.
Como ha planteado recientemente Elisabeth Jelin (2013), habría que preguntarse por qué se está imponiendo una lectura del pasado traumático de América Latina desde una perspectiva de derechos humanos cada vez más desligada de la equidad social. El riesgo es fomentar una cultura de la «victimización» que vaya mermando el potencial de la agencia individual y colectiva, y, de este modo, invisibilizar las dinámicas de domi-nación y explotación que históricamente han marcado relaciones asimétricas de poder desde la época colonial. El comprensible anhelo colectivo a la paz que se respira hoy en día corre el peligro de apuntalar ese estado alterado, en vez de ser el motor que impulse una trasformación radical de una sociedad injusta.
Además, nuestro estado de alteración no se limita al hecho de vivir en un contexto alterado, bajo un Estado alterado. Va mucho más allá, ya que hemos incorporado ese mismo estado, lo hemos interiorizado en nuestros cuerpos; aunque a la vez ello nos haya inducido a producir ciertos anticuerpos. El contrapunteo a la alteración sis-témica son las complejas prácticas de alteración que cada uno de nosotros pone en marcha para convivir, vivir o simplemente sobrevivir. Es lo que Michel de Certeau llamaba las tácticas de lo cotidiano, frente a estrategias que no podemos contro-lar. Los cuerpos, sujetados al vaivén implacable de fuerzas superiores e inmanejables, aprenden a desarrollar prácticas de autocuidado y protección de las propias ener-gías vitales. Se trata de procesos salpicados de frustraciones, dolores e impoten-cia, pues la prolongada violencia que los colombianos experimentamos a diario sigue aún vigente, así como la incapacidad de su elaboración colectiva. Y, sin embargo, son precisamente esas dificultades las que están generando en el país un extraordina-rio laboratorio de nuevas propuestas, lenguajes, reflexiones alrededor de la memoria (Vignolo 2013, 20-23).
Los páginas que siguen dan cuenta tanto de este dolor como de este fervor, a partir de un abanico de microexperiencias heterogéneas, a la vez profundamente arraigadas en el contexto colombiano y abiertas a la confrontación con lo que se está dando en otras latitudes. Sería un ejercicio arbitrario, además de estéril, tratar de homologarlas con cánones o con pautas establecidas. Sin embargo, los tres textos incluidos en esta selección brotan de una urgencia política y poética común, la que nos ha estremecido a lo largo de esos años difíciles, en los cuales es posible divisar entre líneas unas cla-ves de interpretación que los traviesan y articulan. Las voy a llamar respectivamente «Montajes de ruinas», «Deflagraciones icónicas» y «Ecos de testimonio».
Montajes de ruinas
El suceso traumático enmudece. «Hemos enmudecido por agotamiento, por cansancio, porque los hechos violentos de los que nos hemos ocupado nos desbordan, como también nos desborda el sufrimiento ocasionado, y por mucho que lo intentemos estos no se ven representados en los textos que escribimos», confiesa María Victoria Uribe. No solo se desgarra el tejido social, sino que también hace crisis el referente de sentido asociado a él, cortocircuitando la relación entre lenguaje y experiencia. Al referirse a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, Walter Benjamin señalaba ya
cómo la experiencia orgánica (Efrahrung) que se construye a través de un proceso de transmisión intergeneracional de tradiciones y saberes deja paso a una experiencia disgregada, fragmentaria, residual (Erkenntnis) (1973, 168).
Son precisamente esos cúmulos de ruinas los que proveen los materiales para el trabajo anamnésico. La meticulosidad disciplinaria del mundo académico se revela a menudo impotente en brindar un horizonte de sentido desde donde reconstruir narrativas del trauma a partir de desechos inconexos. Es ahí donde las artes entran a complementar las ciencias sociales, a través de lo que Georges Didi-Huberman llama «la tradición del montaje». El montaje permite encontrar una vía de salida a la controver-
tida cuestión de cómo representar lo irrepresentable, más allá de la dicotomía entre la prohibición ético-religiosa a mostrar el horror (la imagen-tabú) y la compulsión mer-cantilista a mostrarlo todo (la imagen-fetiche). Aunque la representación del horror es un abismo insondable, se abre la posibilidad de construir imágenes múltiples alrededor de un núcleo traumático que siempre se nos escapa (García 2011, 84-85).
En el primer artículo que incluimos, los investigadores Myriam Jimeno, Daniel Varela y Ángela Milena Castillo relatan cómo el cabildo indígena Kitek Kiwe moviliza elementos heterogéneos y aparentemente disparatados para sobrellevar el trauma a través de la conmemoración de la masacre del Naya. No se trata de una operación gratuita: la promiscuidad del ensamblaje es la condición necesaria para romper con las narrativas hegemónicas de los medios de producción simbólica, y dejar aflorar nuevos montajes que permitan la recomposición de vínculos sociales y la reconfiguración de nuevas identidades propicias a la acción pública.
Así mismo, dentro de mi texto «Vestigios de fiesta», el trabajo artístico de Mapa Teatro pone en marcha lo que Camila Aschner-Restrepo llama una nueva instancia del exceso, o una poética de la destrucción,
[…] donde simple elementos festivos como máscaras, pedazos de ropa o globos se vuelven reminiscencias de las masacres […]. Privilegiando el registro de lo «real» sobre lo «verdadero», el montaje opera como un dispositivo estético que combina la forma de la masacre con la del carnaval. (2014, 51)
Las imágenes surgen de una furia iconoclasta que desdibuja las fronteras entre festejo y violencia, entre celebración y duelo. Desbaratarlo todo para encontrar las huellas de una memoria vital: unos «vestigios de fiesta», según una definición que tomo prestada de Rolf Abderhalden, codirector de Mapa Teatro. El trabajo del grupo desafía continuamente la noción misma de montaje teatral a partir de la radicalidad del gesto artístico: no una mera operación técnica, sino una episteme, un «pensa-miento-montaje», según el propio Rolf.
Las prácticas de alteración con que el arte trata de hacer frente al estado alterado que nos habita se vuelven alteraciones del cuerpo humano mismo. María Victoria Uribe,
por su parte, pone como ejemplo límite la serie fotográfica Corte de florero, de Juan Manuel Echavarría, en donde el ensamblaje de huesos humanos evoca a las flores de la expedición botánica, en un isomorfismo que sobrepone los nombres científicos de la taxonomía de las láminas botánicas con el salvajismo de la violencia política de los años cincuenta: Maxillaria vorax, Radix insaciabilis, Aloe atrox. Esos procesos de condensación permiten dar nueva vida a los fragmentos mudos de un trauma irresuelto, evidenciando las intricadas tramas en los procesos de construcción de nación que hemos interiorizado como naturales.
Todas esas «memorias en montaje», como las llama García (2011, 88-89), parten de la destrucción, de la diseminación de fragmentos, pero interpelan el presente para trazar un sentido posible a partir de ellos. Es decir, la memoria se asume como tarea y no como algo dado, como construcción y no como hecho, como acto y no como cosa.
El montaje devuelve a la representación su carácter de acto performático, en donde, entre las fisuras espaciotemporales de la ausencia, afloran residuos de una presencia fantasmal. No se trata por ende de estetizar una memoria traumática, ni tampoco de buscar una catarsis reparadora en el momento teatral, sino más bien de permitirnos esa aparición de lo extraño, lo desconcertante y lo perturbador en el seno de lo familiar.
Deflagraciones icónicas
El debate sobre la memoria histórica de los últimos años ha evidenciado una tensión entre lo que podríamos llamar memoria «emblemática» y la memoria «indiciaria». La primera desarrolla un minucioso trabajo de reconstrucción de hechos puntuales que resultan representativos de situaciones parecidas. La memoria indiciaria, en cambio, considera las huellas de la memoria como señas para comprender una sociedad en su conjunto: lo que más importa en la reconstrucción de un trauma social es, en este caso, su carácter sintomático de una enfermedad social (el énfasis acá está en la estructura, más que en los hechos mismos).
Sin embargo, entre el emblema y el signo, son los poderes del ícono los que la memoria convoca. Como subrayan Bartmanski y Alexander, el ícono permite introducir la mate-rialidad en un debate polarizado entre el logocentrismo del análisis semiótico y la seducción sensual del simulacro. En particular quiero subrayar cuatro características cruciales para lo que voy a llamar memoria icónica.
- En primer lugar, «los íconos proveen un contacto estético con significados codi-ficados, cuya profundidad va más allá de una racionalización inmediata» (Alexander 2012, 2). Mapa Teatro juega sin cesar a deconstruir y reconstruir esa memoria icónica. ¿Cómo abordar la figura de Pablo Escobar, ícono global del narcotráfico? A partir de un documento de «archivo desclasificado»: esta es su apuesta ética y estética. Una apuesta peligrosa, sin duda. En una de las primeras versiones del montaje, por ejemplo, aparecía el célebre retrato fotográfico de Pablo Escobar disfrazado de Pancho Villa, con sombrerón y cartuchera que le cruza el pecho. Como recuerda Ximena Vargas, «lo eliminamos, a modo de reducir las imágenes icó-nicas y las referencias realistas de un personaje que ya tiene una connotación de anécdota» (citada en Morales, 2013). Tratar con los poderes icónicos es una mise en abyme que exige un continuo trabajo liminal, un deslizarse por las fronteras dela imagen, siempre al borde entre la banalización y la involuntaria exaltación de lo que se busca subvertir.
- La iconicidad rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar en términos de representación, ya que el ícono no se limita a remplazar lo ausente, sino que lo intensifica (Bohem en Alexander 2012, 15-24). Es el caso de la famosa grieta de Doris Salcedo. «Shibboleth escribe Uribe fue una instalación en tiempo real, trazada sobre un espacio concreto, una fisura, no una representación, una grieta que hizo parte de la realidad misma en la que se vive y se siente». La grieta no opera como síntoma de un malestar, es la enfermedad misma. No es emblemática de un estado alterado, es la alteración misma.
- Los íconos no son simples representaciones estéticas, sino que tienen dere-cho de ciudadanía en el discurso público gracias a su capacidad de galvanizar narrativas (Alexander 2012). Sin embargo, una misma imagen de Jorge Eliécer Gaitán puede evocar misterios y generar epifanías profundamente distin-tas cuando desfila por las calles de Bogotá o entre la comunidad de Kitek Kiwe. Como cuentan Jimeno, Varela y Castillo, en el primer caso cataliza «este tropo recurrente en la identidad social del colombiano, que opone la paz a una supuesta historia de fatalidad violenta continuada. La paz como remedio para todos los males históricos de la nación». En cambio, Blanca Ulchur, miem-bro del cabildo del Cauca, explica: «Hacemos memoria de Jorge Eliécer Gaitán, que luchaba por sacar adelante a su pueblo […] Cuando él es asesinado por los partidos políticos, nuestros mayores comienzan a ser asesinados y por eso emigraron a la zona del Naya».
- Finalmente los íconos no se limitan a representar (o sobre-representar) informa-ción cifrada, sino que transmiten experiencia, tienen su propia vida social (Appa-durai 1986). En un «gesto reflexivo de la memoria sobre sus propias condiciones, aporías y posibilidades» (García 2012, 83), el ícono no solo es puesto en acción, sino que actúa por sí mismo. Se vuelve actante. La grieta de Doris Salcedo, la erythroxilon coca de Mapa Teatro, el río Cauca de Kitek Kiwe y de Clemencia Eche-verri irrumpen en escena como protagonistas que juegan a fracturar, dislocar, alterar el ámbito de lo real. En Treno de Clemencia Echeverri, el Cauca ya no es simple emblema (el río como «cementerio clandestino»), ni indicio de la violencia (la prenda que aparece en el final del video). Frente a la alteración social generada por la violencia, lo dominante es la presencia icónica del río en su implacable discu-rrir, el estruendo de sus aguas caudalosas.
Ecos de testimonio
«El verdadero testigo es quien no puede dar testimonio». La perturbadora aporía que señala Francisco Ortega (2011, 50) nos impone preguntarnos no solo quién puede entonces testimoniar por el testigo, sino también cuáles son las implicaciones de esta ineludible mediación en la puesta en escena del pasado. El acontecimiento traumático, al desestabilizar tanto el objeto del recordar como el sujeto que recuerda, descua-derna el libro de la memoria y a la vez problematiza su autoría.
Lo que sugieren las páginas que siguen es que la memoria no se limita a una recons-trucción fáctica de sucesos ocurridos, ni es el mero reflejo de una estructura social dada; más bien hay que pensarla como un acontecimiento presente que altera sin cesar las coordenadas con que miramos al pasado. En palabras de García (2011, 93), en cuanto «reconstrucción activa de un presente que nos convoca […] la memoria ve bajo las formas de la ficción». O, según la acertada fórmula de Vena Das: «algunas realidades deben convertirse en ficción antes de que se puedan aprender» (citado en Ortega 2011, 56).
Las experiencias acá reunidas contemplan las emociones y las explicaciones como modos complementarios de comprender. Sus operaciones estéticas son rizomas que desafían las estructuras jerárquico-arborescentes; por eso privilegian el lenguaje del caso y de los afectos sobre el de causas y efectos. Solo abandonando la pretensión de que el pasado sea un gran contenedor espaciotemporal en donde se ocultan las verdades que vamos a develar podemos abrirnos a cartografías movedizas, cambios de ritmos, cadenas de significaciones en perpetua metamorfosis. Eso implica un dis-locamiento de todas las subjetividades que participan del proceso. El estatus de científico y de artista, de investigador y de investigado, de actor y de espectador, se reconfiguran así en un juego de ecos y resonancias.
La afasia de las ciencias sociales denunciada por María Victoria Uribe abre a la experiencia propiciatoria del arte; una experiencia «capaz de tender puentes entre la representación del conflicto y el sufrimiento irrepresentable, entre el análisis racional y el cúmulo de sentimientos que no encuentran expresión». Es a partir de este reconocimiento que el diálogo transdisciplinario entre la especulación científica y el quehacer artístico adquiere toda su fuerza. En el caso de la conmemoración de la masacre del Naya, Jimeno insiste en la importancia de la alianza entre el entrevis-tador y el testigo. La empatía personal y el compromiso social de los autores con el proceso de construcción del cabildo los vuelve colaboradores de las «comunidades emocionales» que estudian, transformando tanto el sentido de su producción como el marco interpretativo en que se da la lucha de resistencia de Kitek Kiwe. Así mismo, en mi artículo me aproximo al modo en que Mapa Teatro juega a cruzar la frontera entre actores y no actores, entre personas y personajes, entre intérpretes de otros e intérpretes de sí mismos, desbaratando y a la vez enriqueciendo la noción misma de testimonio. En palabras de Carolina Ponce de León: «Mapa lleva la vida a la escena. Teatraliza la realidad para aliviar el dolor» (citada en Morales 2013).
Cada una de esas experiencias da cuenta a la vez de una modestia epistémica y de una ambición heurística, ya que la renuncia al papel hegemónico del sujeto investigador desafía una alteración hecha sistema, permitiendo el asombro del encuentro con lo extraño a partir del acontecimiento amnésico. Montajes armados con fragmentos de otros montajes, íconos que estallan y se recomponen, ecos de testimonio que resue-nan los unos con los otros: en ese desplegarse de la memoria como horizonte de lo posible se inscriben los textos que hacen parte de esta selección para Errata#.
Referencias
Alexander, Jeffrey C., Dominik Bartma´nskiand, and Bernhard Giesen (eds.). 2012. Iconic Power. Materiality and Meaning in Social Life. New York: Palgrave MacMillan.
Appadurai, Arjun. 1986. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective.
Cambridge: Cambridge University Press.
Aschner-Restrepo, Camila. 2014. «Festival and Massacre.» In Fiestas! Beyond folklore. Re-Vista Harvard Review of Latin America. David Rockefeller Center for Latin AmericanStudies, vol. XIII n.° 3, pp. 50-51. Cambrigde, MA.
Castillejo Cuéllar, Alejandro. 2012. «Reparando el futuro. La verdad, el archivo y las articulaciones del Pasado en Colombia y Sudáfrica», en: Seminario internacional. Desafíos para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Bogotá: Alcaldía Mayor.
Jelin, Elisabeth. 2013. «What type of memory for what kind of democracy? Challenges in the link between past and future. Keynote speech.» In Memory and Democracy in Latin America. David Rockefeller Center for Latin American Studies. Cambridge: HarvardUniversity Press (en prensa).
Ortega Martínez, Francisco. 2011. Trauma, cultura e historia. Reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio. Bogotá: CES, Universidad Nacional de Colombia.
Vignolo, Paolo. 2013. «Prospects of Peace. Sharing Historical Memory in Colombia.» In ReVista. Harvard Review of Latin America. Memory: in search of history and democracy. Erlick,June Carolyn (ed.). vol. XIII n.° 1, pp. 20-23.
1. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, respectivamente.
