Cruel modernity
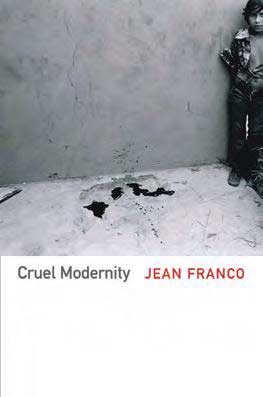
Jean Franco, 2013
Durham, NC: Duke University Press, 256 páginas
ISBN: 978-0-8223-5456-7
Jean Franco1 está asombrada, en pasmo, por las manifestaciones de crueldad en la guerra latinoamericana durante el siglo XX. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de producirle una cantidad inimaginable de sufrimiento a alguien antes de matarlo? O, ¿por qué se lo hace sufrir sin matarlo, ni extraerle información siquiera? ¿Quién tortura y por qué? ¿Cómo entienden el terror quien lo ejerce, quien lo padece y quien lo sobrevive? ¿Qué hay detrás del discurso y la figura del guerrero que tortura? Y, tal vez más central para la discusión de este número de Errata#, hay que preguntar cómo se configura el discurso que recoge la memoria de la crueldad. Para resolver estas preguntas, darles la vuelta y contemplarlas en su problematicidad, Franco revisa testimonios y entrevistas; se vuelve eco y memoria; acude a fuentes literarias, películas, prensa, instalaciones y otras manifestaciones culturales y artísticas. Todas ellas son para la autora maneras de narrar las diferentes perspectivas de la crueldad. La literatura, el cine, el arte, en general, son lugares en los que se intenta registrar lo innombrable.
Franco parte de la idea, trabajada por Enrique Dussel, de que la Conquista inaugura la modernidad en América Latina. Se trata de un evento paradójico y violento que crea una oposición entre barbarie y civilización. La civilización no tiene la culpa de que haya bárbaros, y los bárbaros naturalmente son una traba para que ella exista: este es el primer paradigma de la modernidad latinoamericana. Lo racional, entonces, se opone a lo primitivo, aquello que impide la modernidad. Esta mentalidad de la Conquista, dice, se ha extendido a lo largo del siglo XX, y muchas campañas de genocidio, masacres y prácticas de tierra arrasada o esclavismo que Franco rastrea en el libro han sido consideradas campañas de civilización.
Alguien tiene el poder para ejercer daño sistemático sobre alguien. Alguien ostenta la razón y alguien no la tiene. Alguien puede ordenar el mundo de acuerdo con patrones de racionalidad que obedecen a los órdenes del mercado: este es el segundo paradigma de la modernidad. Así, el proyecto moderno busca eliminar toda oposición al sis-tema capitalista, toda diferencia: he aquí la historia de la guerra contra el comunismo en América Latina durante el siglo XX, el segundo gran bloque de experiencias atroces que Franco analiza en el libro. Todo enemigo del proyecto moderno y capitalista debe ser aniquilado. Matar se convierte en una razón de Estado.
Así, pues, Franco organiza el libro, compuesto por nueve capítulos y un epílogo, en torno a esta modernidad paradigmática. Incluso, uno puede pensar que estas formas de violencia son sus residuos:
[…] el ejercicio de la crueldad en América Latina mueve el debate hacia diferentes y complejos terrenos que conectan la Conquista con el feminicidio, la guerra contra el comunismo con el genocidio y el neoliberalismo con la violencia casual sin límites. (5; la traducción de las citas es mía)
Quiero llamar la atención sobre el rol de la mujer y de lo femenino en el libro. No solo el Estado es violento y tortura: guerrillas, narcotráfico, crimen organizado, grupos de violencia gris sin distingo ideológico aniquilan todo aquello que consideran su enemigo (esta historia es bien conocida en Colombia). Lo hacen incluso cuando el enemigo, lo otro, está en sus filas. Por ejemplo, cuando sus miembros se salen de los códigos de conducta de sacrificio y masculinidad. El capítulo cinco, «Revolutionary justice» aborda este tema en toda su complejidad. Para ello, revisa testimonios de mujeres combatientes de Sendero Luminoso, atrapadas en el orden patriarcal: seducidas por un «discurso que les ofrecía poder e igualdad» al enlistarse al grupo armado, no fueron luego tratadas como iguales. Fueron violadas, forzadas a abortar, a adoptar comportamientos pretendidamente masculinos y guerreros al tiempo que eran relegadas a las labores convencionalmente femeninas (la cocina, por ejemplo) (148). La historia de las mujeres combatientes muestra otra y la misma cara de la guerra. Sus testimonios evidencian que la jerarquía de «la revolución no se extendió a las relaciones de género, y que la debilidad pasó a ser vista como un crimen que debía ser sentenciado con la muerte» (121).
También analiza la historia del fallido Ejército Guerrillero del Pueblo (Argentina, 1964). Después de meses de errancia, falta de estrategia y base social, dos miembros fueron asesinados por sus mismos compañeros de combate. Uno de ellos fue sentenciado por ser débil, «afeminado»; por tener miedo, por no ser el macho que todos esperaban de un guerrillero. La historia es aún más compleja y mucho más trágica; es el fracaso profundo e iluso de una guerrilla sin norte. Franco utiliza como insumo para el análisis la novela Muertos de amor, de Jorge Lanata, cuya aparición causó revuelo y debates en Argentina (¿cómo es posible que un combatiente de izquierda izquierda idealizada decida matar a un compañero?).
La historia oficial de la guerra es la historia de los machos. La tortura y la violación, la trasgresión violenta refuerzan la idea del guerrero masculino: cuanto más mata, más viril es. Y las vejaciones son llevadas a cabo junto con sus compañeros hombres. Los vínculos del «band of brothers» (242) también se consolidan en la misoginia: la mujer es «carne» y la violación es una forma de tortura (79).
Pero no solo eso: las mujeres mismas mataron, torturaron y colaboraron con las dictaduras, como en el caso emblemático de Luz Arce en Chile, a quien Franco dedica el séptimo capítulo del libro. Arce intenta reivindicar su pasado a través de la publicación de sus memorias, en las que cuenta cómo fue capturada por miembros de la inteligencia militar chilena (Dina), cómo decidió «colaborar con ellos después de sufrir tortura extrema y [cómo llegó a] su eventual incorporación al cuerpo de inteligencia en calidad de oficial» (173). La historia de Arce (recopilada en un libro de entrevistas) es un testimonio problemático. Por un lado, hacer memoria del dolor es sumamente difícil, tal como les sucede a tantas otras víctimas de tortura y violación: algunas son incapaces de nombrar el horror (el capítulo cinco del informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia hace elaboraciones muy lúcidas acerca de ese silencio). Pero, por el otro lado, el ejercicio de Arce evidencia una intención: espera que su recuento de las torturas la proteja de las críticas por pertenecer al mismo servicio de inteligencia que casi la aniquila, y por haber colaborado en la captura de algunos de sus compañeros de lucha.
La memoria tiene una política. Ninguna memoria es transparente ni completa, afirma Franco. Toda memoria se erige dependiendo de los intereses de los individuos y las instituciones: «la autobiografía o escritura de la memoria no puede ser leída de manera literal como verdad. Debe ser leída, más bien, como dramatización del yo, como una producción biográfica en la que el yo activado en el texto es particularmente ficcional» (188).
¿Qué pasa entonces cuando no queda ni siquiera el recuento oral, cuando no quedan rastros del yo de quienes fueron torturados? La desaparición, dice Franco, es «más cruel que el asesinato público». El silencio aquí tiene otro cariz, y la pérdida para el círculo cercano es triple: se pierde el cuerpo, el duelo y el entierro (193). Lo que queda de ellos, dice a propósito de los desaparecidos durante las dictaduras en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, son sus fotos. Y recordarlos a través de las fotografías (que retrataban momentos en los que eran felices, por ejemplo, fotografías espontáneas que guardaban las familias) es un acto valeroso, el único recurso: el único rastro. A pesar de que el Estado quiso crear un falso clima de normalidad con la desaparición, los muertos se convirtieron en fantasmas: «las familias confrontaron la injusticia mostrando el rostro como una acusación visible del escandaloso anonimato que aún protege a los perpetradores» (201). Este arte democrático, dice Franco, se enfrenta al olvido: pone la cara.
Algunos de los detenidos en la Esma en Buenos Aires fueron fotografiados antes de ser asesinados. El artista argentino Marcelo Brodsky hizo una serie de trabajos basada en esas fotografías (Buena memoria, 1964-1970; Nexo, 2000, y Memoria en construcción, 2005); trabajos que surgen especialmente de las fotos que encontró de Fernando, su hermano desaparecido, antes y después de las torturas. La materialidad de las fotografías y la materialidad de los libros en los que estaban contenidas (libros que fueron enterrados) aparece de nuevo, amenaza el olvido, atenaza la memoria. La fotografía que no debía verse y que apareció de manera azarosa, junto con la materialidad calculada de las esculturas en el desierto de Atacama (una suerte de memorial que Catalina Parra documenta en film), los árboles plantados en las plazas enTucumán a las que los familiares les cuelgan notas y mensajes para no olvidar, revelan una sola cosa:
[La memoria no es algo que] pueda usarse cuando sea necesario. Debe reconstruirse con los fragmentos y con los restos fortuitos. La memoria de la atrocidad no está siempre disponible. Se construye después de los hechos con el ánimo de aclarar la suerte de los desaparecidos y de documentar el crimen. Y siempre es frágil. (203)
Y cuando se trata de las fotografías de la guerra, ¿quién las retrata?, se pregunta Franco. Lo que la foto de la guerra nos muestra es la guerra y otra cosa que no es la guerra: el deseo y la «fascinación por la violencia que atrae al espectador al mismo tiempo cercano y distante» (211). Las fotos, pues, son fragmentos que implican intenciones diferentes de acuerdo con el contexto y el uso.
El libro cierra con una nota sobre la imposibilidad. Franco se ha hecho eco de testimonios y miradas que relatan el horror: personas degolladas, mujeres violadas y empaladas, niños lanzados contra las paredes y asesinados vilmente y sin razón. Al inicio del libro, en los agradecimientos, habla de la dificultad emocional de trabajar este tipo de temas. Franco agradece a las personas que le ayudaron a no perder la cordura «who helped preserve my sanity» (37) . Los académicos y personas que trabajan temas de memoria y reconciliación están también en una lucha continua emocional por no perder el norte ni la cordura. Están escindidos entre la cercanía intelectual y emocional con el tema, con los testimonios y las comunidades, y la certeza de estar siempre irremediablemente lejos, en la brecha del objeto de estudio.
Incluso como lector es pasmoso encontrarse con historias, procedimientos violentos que son tan parecidos a los que un país como Colombia ha vivido tantos años. La violencia contra las mujeres de México no es diferente en grado o en dolor a la sufrida en Colombia o en El Salvador. Uno también está lejos y cerca, porque la crueldad sigue existiendo en nuestro contexto: está viva, se nutre de la inequidad generalizada, de los discursos y el entrenamiento social y militar relacionado con la exacerbación de la masculinidad. En muchos casos, sigue siendo imposible de representar, y cuando es representada, narrada, está siempre lejos, se ha vuelto pasado. La memoria, entonces, es trampa y único recurso, dice Franco al final de este libro difícil y conmovedor: «los lectores estamos lejos y somos libres de estar en otro lugar. Y este es un problema enorme que ningún académico puede evadir» (251).
Por Ana Cecilia Calle
Editora, profesional en estudios literarios con experiencia en el diseño, desarrollo, producción y seguimiento de proyectos editoriales. Cursa el doctorado en español y portugués de la Universidad de Texas en Austin.
1. Jean Franco (Inglaterra 1924) es profesora emérita de inglés y literatura comparada de la Universidad de Columbia, ganadora del PEN Award en 1996 por la contribución de su obra a la diseminación de la literatura latinomericana en lengua inglesa, y de los premios Gabriela Mistral y Andrés Bello.
