AGUA, CONCRETO Y RUINA. EXTRACTOS DE LA ENCICLOPEDIA DE COSAS VIVAS Y MUERTAS: EL LAGO DE TEXCOCO
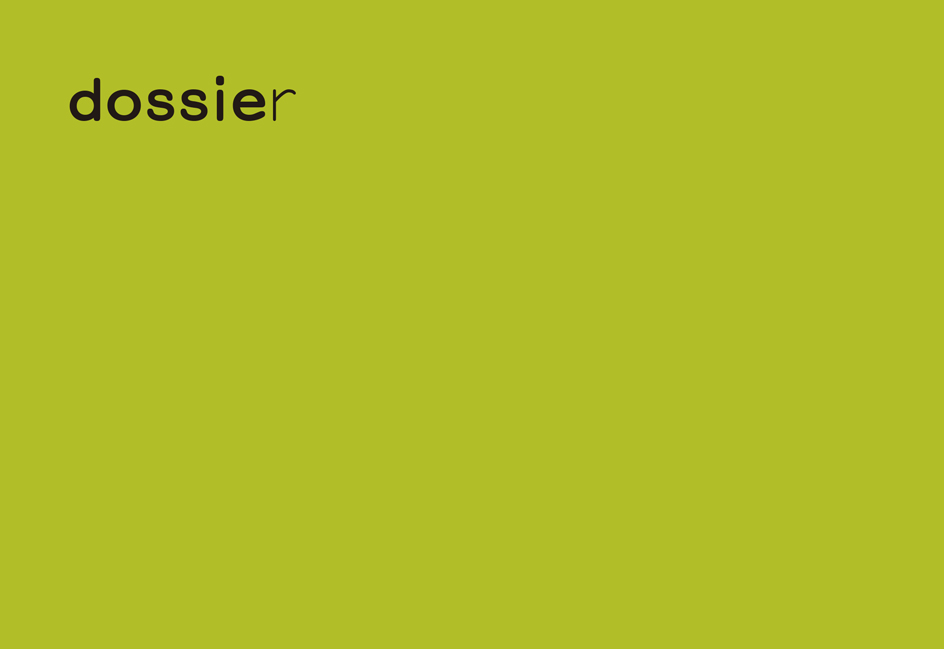
Tenochtitlán, la capital del imperio mexica, existía en una isla en medio del lago de Texcoco. Las orillas de este lago alcanzaban a extenderse hasta la ciudad de Texcoco en el oriente, y hacia los bordes del bosque de Chapultepec en el occidente. El lago de Texcoco fue de hecho confundido con un «mar interior» cuando Hernán Cortés avistó sus orillas al movilizar sus huestes hacia el centro de México: si superpusiéramos esta gran laguna sobre la actual Ciudad de México, dos terceras partes del área metropolitana quedarían hundidas bajo sus aguas.
La llegada de las huestes españolas a las orillas de este lago marcó una tradición de borraduras, desplazamientos y superposiciones asociadas a la fundación de la capital colonial mexicana. La primera de estas operaciones sería su acto mismo de fundación: la «nueva ciudad» se erigió exactamente encima de los templos indígenas, sepultando altares aztecas bajo el suelo de catedrales católicas. En adelante, el desarrollo de esta ciudad construida sobre otra ciudad, sobre una isla ubicada en medio de un lago, continuó estas lógicas al desplazar las aguas lacustres a través de tajos y canales, para en ello expandirse hacia el fondo de la cuenca.
Hacia 1971 la ciudad había crecido hasta tocarse con el borde de los estados vecinos. Sus edificaciones se yerguen aún con dificultad sobre un fondo lodoso y progresivamente cóncavo, que en ocasiones las hace inclinarse, ceder y bambolearse por más tiempo durante los sismos. El lago, entretanto, había sido en gran parte borrado, quedando confinado a un terreno desertificado de aproximadamente 8 000 hectáreas, localizadas en el margen metropolitano nororiental.
Los terrenos desertificados del antiguo lago de Texcoco, replicando las maneras de crecer de la ciudad vecina, han albergado desde entonces múltiples borraduras, desplazamientos y superposiciones que se desprenden de aquellos que han marcado a la ciudad. Entre estos han existido diversos proyectos de recuperación ecológica que han buscado adaptar vidas foráneas, vegetales y animales a una tierra cuyas anteriores formas de vida habían sido deliberadamente borradas; se encuentran también tentativas de fragmentación del suelo que intentan partir el antiguo lago en parcelas vendibles, cultivables, urbanizables; aparecen también proyectos infraestructurales que surgen de una ciudad desbordada que necesita administrar su agua y sus desechos fuera de ella, poniéndolos a circular a través de tubos, bordos y vasos reguladores emplazados en el lecho de Texcoco; existen también proyectos de desarrollo que intentan borrar la huella del lago por completo, implantando un aeropuerto sobre estos terrenos lodosos y en constante proceso de hundimiento.
Al encontrarme viviendo en Ciudad de México y atravesando día a día sus contradicciones, desde 2015 me he dedicado a recoger diversas huellas de estas transformaciones de la tierra lacustre de Texcoco, las cuales, en cierto modo, reflejan las afectaciones que físicamente sostienen a más de veinte millones de habitantes. Lo he hecho en gran parte escribiendo sobre ellas, en un ejercicio que he llamado Enciclopedia de cosas vivas y muertas: el lago de Texcoco. Esta enciclopedia recoge los elementos que definen el carácter de la cuenca, a veces dándoles voz, a veces describiendo aquello que los hace únicos en este contexto, en ocasiones relatando experiencias personales de descubrimiento o encuentro. En un conjunto de entradas de cierta manera antienciclopédicas, las personas, edificios, cosas, situaciones, plantas, animales, leyes, pueblos, historias, animales, minerales, materiales sintéticos, procesos, reflexiones, políticas y conceptos coexisten en igualdad de condiciones. Lo viviente y lo inanimado se confunden. El lago y las capas que se han asentado sobre él se superponen. Su pasado y su presente se desplazan el uno hacia el otro.
En las páginas que siguen y en ánimo de reflexionar sobre el asunto que convoca esta publicación, les quiero compartir tres entradas extraídas de la Enciclopedia de cosas vivas y muertas: el lago de Texcoco que se ocupan de elementos que han soportado o apuntalado las historias de conquista, remoción y desarrollo de la Ciudad de México: el agua, el concreto y la ruina.
En estos textos, los elementos hablan.
Agua
Te saludo: soy el agua. Siempre me transformo y por eso mi voz a veces se confunde con la voz de las cosas sólidas, de la tierra, incluso del aire: en casi todo hay un poco de mí, adherido a las moléculas de otros elementos. Estoy en ti también, recorriéndote, limpiándote, introduciendo en ti los alimentos, saliendo de ti como desecho. Soy aquello que te conecta con todo lo demás, que te convierte en parte de todo lo demás; soy ese fluido que borra tus fronteras. Soy el elemento más volátil y a la vez el más presente; tu salvador y tu destructor.
Te contaré un poco sobre mis múltiples formas, para que entiendas en realidad cuánto me temes y necesitas. Hace cuatro años, por ejemplo, decidí alzar todas mis fuerzas sobre el mundo. Lo hice en el oriente, en un pequeño archipiélago que se puso en mi camino: me hice tsunami, me levanté sobre las costas del norte del país que llamas Japón en forma de olas de treinta metros o más de altura, cayendo en plancha sobre algunos pueblos pequeños asentados en la orilla. Al caer, las casitas rodaron dentro de mí como cajas vacías de cartón, y se rompieron en pedazos al moverlas entre mis corrientes. Alcé los carros estacionados junto a las casas y los aplasté como si fueran latas vacías de cerveza: los botes, los muelles y las señales de tránsito sobre el camino se hicieron pedazos al yo pasar con toda mi fuerza sobre ellos. Al devolver todo nuevamente hacia la tierra, mis aguas dejaron los pedazos indistintos de carros y embarcaciones sobre las láminas de muros, techos, puertas y ventanas, mezclados con fragmentos de todas las cosas.
Cuando alejé de la orilla mis enormes olas, vi a los humanos como pequeños y blandos muñecos, puestos sin forma sobre la tierra. Dejé también un enorme barco posado sobre el tejado de una casa que quedó parcialmente en pie, en un ejercicio de frágil equilibrio, que sobresale en medio de toda la destrucción horizontal: lo hice para que quedara constancia de cómo a través de mí y de las fuerzas hermanas de esta geosfera (de los latidos de la tierra, de las exhalaciones del viento) las cosas pueden quedar patas arriba de un momento para otro, logrando en ello un orden antes improbable.
Quiero narrarte también mis andanzas por otros caminos. Entre los lugares que he recorrido, puedo describir con claridad el interior de tu cuerpo: cuando entro en ti, lo hago por tu boca, me deslizo por tu garganta hasta tu estómago, y me absorben tus tejidos blandos, inflándose ante mi presencia como si fueran esponjas secas. Por dentro, tu cuerpo parece un nudo de lombrices ciegas que se retuercen las unas sobre las otras, rojas y carnosas, indistintas entre sí: tus intestinos, tu páncreas, tu hígado, tu corazón. Me sorprende cómo la carne en el interior de tu cuerpo, tan animal, difiere de tu exterior humano, de todas las cosas sobre las cuales te extiendes y construyes en el mundo.
Mientras pienso en esto me bombeas más adentro, me mezclo en tu sangre y te recorro pasando por cada rincón, de pies a cabeza, atravesando tus pulmones donde me mezclo con el aire, llegando a tu cerebro; este órgano sería sin mí un panal ahuecado, vacío, una casa abandonada y cubierta por el polvo que entra todo el tiempo sutilmente por tu nariz. Si no decidiera penetrarte y recorrerte, tu cuerpo entero tendría el aspecto de una bolsa de pergamino, dentro de la cual tu cerebro sería una bolsa de papel entre otras tantas. Luego de inflar tu cuerpo y fluir por él en forma líquida, salgo por los poros de tu piel hacia el aire, cambiando de estado para luego rodearte y entrar de nuevo en ti en amalgama con el aire que respiras.
Hoy, sintiendo una distancia insalvable entre tu cuerpo y el mío, te hablo desde el lago Churubusco, un estanque de aguas residuales e intensos olores que se ha construido en la frontera occidente del antiguo lago de Texcoco, en el Bordo Poniente frente a una prisión demarcada por torres metálicas, muros altos y tensos alambrados. Junto a mí se extiende Ciudad Nezahualcóyotl, y se ven a lo lejos las siluetas de los edificios más altos de Ciudad de México. Estoy entrando de nuevo en esta tierra después de mi expulsión décadas atrás. No me reconocerías si me ves, porque me tiño del color de tus residuos, un negro intenso parecido al petróleo; mi consistencia es también distinta, densa y pegajosa como la miel. He recorrido las calles de Ciudad de México, he entrado en las casas de ricos y pobres: he atravesado los cuerpos de millones de personas justo antes de llegar aquí. Me he movido veloz entre las tuberías y me he escurrido a través de las coladeras. Me he internado en los tejidos de tu ropa y he creado espuma al unirme con el jabón: al tender tus camisas al sol me he evaporado y unido al aire pesado y amarillo. En forma de vapor, etéreo e invisible, me he movido sobre los techos en los meses de verano, elevándome sobre el cerro más alto hasta poder ver debajo de mí a la ciudad entera. Condensada en lluvia por el frío de los vientos del otoño, he caído nuevamente y me he filtrado en el pavimento, sintiendo cómo pasan sobre mí los carros y oyendo sobre mí los crujidos de las pisadas humanas. Me he movido veloz por el subsuelo, sintiendo el peso de la ciudad entera. Hacia el final del recorrido he entendido que tú eres la ciudad, que creces y te expandes más allá de tu cuerpo, en ella. La ciudad, esa extensión tuya, se fue adhiriendo a mí, y en un contradictorio movimiento me fue expulsando hasta arrojarme a este lago desolado y putrefacto: traigo conmigo todo aquello que no quieres tener, todo aquello que no quieres ver, todo aquello de ti que huele mal. Me uno aquí a todos tus desechos, descompuestos y hechos tierra con el tiempo.
Soy flujo, me filtraré nuevamente en la tierra, me evaporaré, recorreré el mundo por debajo hasta salir por el lado opuesto del planeta. Uniéndome a las rocas moveré las capas del suelo hasta esculpir nuevas montañas, y al moverme hundiré la superficie hasta formar una cuenca nueva para reposar, lejos de ti, coloreada de verde o azul, en forma de laguna.
Concreto
Soy la nueva roca, el nuevo sólido, el nuevo estrato de la tierra. Soy un híbrido de polvo y líquido, una reacción química que rápidamente convierte el calor y suavidad de una masa arenosa en un bloque duro, geométrico, pesado y frío. Desde hace más de cien años me he extendido por la superficie de este planeta como el símbolo de un nuevo mundo que, para crecer, ya no necesita de sus capas de lodo y piedra; ahora me anclo en ellas y las hundo con el peso de edificios, puentes, calles casas y aeropuertos, todos ellos extensiones mías, síntesis pura de mis elementos, hechos con la carne gris de mis moléculas. Mi alma es de acero, un compuesto nuevo y mejorado de metales milenarios. Soy un milagro, una aparición, porque emerjo casi de la nada con la dureza más contundente y me multiplico y expando con el solo llamado de la voluntad humana. Simplemente aparezco ahí, donde me desean, y me erijo en una torre más alta que una montaña, o me extiendo por kilómetros como puente entre dos orillas, uniendo aquello que la Tierra ha insistido en mantener separado. Mis superficies son planas y lisas; nada en la vida vegetal, animal o mineral es tan plano ni tan liso, y ciertamente nada es ortogonal como mis formas, nada tan filoso y cortante como mis aristas: incluso los lagos, espejos de agua quieta y horizontal creados por la Tierra, tienen pequeñas arrugas y olas formadas por el viento. Solo los copos de nieve compiten con mi perfecta estructura. Esa masa vieja y rocosa, de valles y montañas con toscos desniveles llamada Tierra, es demasiado lenta en sus procesos de cambio, está celosa de mí: ante la inminencia de mi revolución constructora, ante la velocidad de este nuevo material que soy, de esta nueva realidad que construyo, de esta nueva vida que represento, ella guarda muy abajo su piedra más fuerte y sólida, en una capa demasiado profunda para ser alcanzada, invisible ante los ojos humanos, extraíble solo por la fuerza de las excavadoras que parten a las montañas en dos como castillos de arena.
Desde lo alto de un puente vacío que conecta la orilla sur y la orilla norte de la antigua cuenca del lago de Texcoco, mis placas perfectas divisan cómo los hombres buscan esta roca de volcán que es mi enemiga, este producto artesanal de la Tierra que no se compara con mi eficiencia sintética y moderna. Este puente se levanta como una cinta ondulante que adorna la explanada rústica del valle, y desde su elegante altura puedo ver cómo los hombres perforan el suelo. Los ingenieros, intentando entender si hay dureza verdadera bajo la blandura de la capa somera e inestable de la cuenca, han abierto huecos hasta encontrarse con el tezontle, ese pobre despojo arrojado de las bocas más sucias y humeantes de esta geosfera. Extraer el tezontle les tarda demasiado tiempo a los humanos, les consume demasiada energía, les cuesta demasiado dinero. Es imperfecto, poroso, rojizo, producto inacabado de una Tierra que en miles de años no ha logrado lo que yo logro en apenas unos pocos minutos de fragua. Esta roca está además incrustada en una capa demasiado profunda para ser descubierta, alienándose cada vez más de los devenires de la superficie del planeta. Probablemente hay pedazos de ella asimilados en mi cuerpo, indistinguibles ya de las partes que me componen. Soy lo que ella quisiera ser, su versión mejorada, su proyección más refinada. La Tierra no entiende que puedo sepultar aún más a sus tezontles y fracturar sus estratos con mi peso, y que pronto seré la nueva tierra: esta vez es cuestión de décadas, no de siglos o milenios.
Los tiempos han cambiado, amiga Tierra. Mira por ejemplo mi aeropuerto en este Valle de México: mira lo rápido que los hombres me extienden y me levantan en muros y pistas; en veinte años estarás totalmente sepultada, tú que llevas siglos resistiendo a los humanos en este pequeño pedazo de suelo con tu sal, tu aridez, tu erosión, tus inundaciones, tus sismos, tus hundimientos. Pronto todo el planeta será un gran bloque de concreto como el Valle de México lo está empezando a ser ahora: una esfera perfecta, plana, lisa, fría y gris, interrumpida solamente por edificios perfectamente verticales, inmóviles, tocando lo más alto de la atmósfera. Para mí no hay nada demasiado grande, ni demasiado lejano, ni demasiado difícil de alcanzar. Nada es imposible para mí porque soy la expresión máxima del deseo desmedido: el apetito insaciable, el capricho, la ambición; el frío, la forma fija y la máxima dureza.
Ruina
No soy una cosa, sino un estado de todas las cosas construidas. Soy el destino inevitable de todo lo que alteran las manos humanas, la caída de todo lo que se levanta. La emoción de los hombres por el futuro, ese impulso optimista de crear cosas que permanezcan, que cambien el mundo, que fijen la huella de una sola especie animal sobre la tierra, me produce tristeza y algo de lástima. Aunque aparezco siempre ante sus ojos de las maneras más sutiles hasta las más catastróficas, los humanos parecen no verme, o si me ven, me olvidan rápido. Tantas ciudades han caído y dejado pedazos míos sobre el suelo, tantas veces aparezco en forma de edificios destruidos, de naufragios que quedan sepultados en el fondo del mar... Desde hace siglos estoy presente en todas las historias humanas, las de Oriente, las de Occidente, las del Norte y las del Sur. Recientemente me he multiplicado con la llegada explosiva del plástico a todas las culturas: las cosas son ahora más efímeras, de formas cambiantes, estructuras débiles y frágiles materiales. En este presente humano me asomo más rápido por las grietas de las paredes de yeso, por los cristales del plástico mareado al exponerse al sol, por las latas oxidadas de los carros y por la basura, esa multitud irreductible de basura que crece sin control, que se expulsa a los márgenes para abrir espacio a más cosas que me tienen dentro, en potencia.
La Ciudad de México me conoce bien; a veces me recuerda cada septiembre: en 1985 un terremoto hizo caer los edificios más altos, los más fuertes; sacudió las estructuras de muchos que quedaron desde entonces asediados por mi fantasma. Me sembré en ese entonces como una capa fría, como la niebla que se levanta en los cementerios al amanecer. Hoy, treinta años después, los habitantes de esta ciudad dicen que me recuerdan, que es mi aniversario, el aniversario de la ruina de la ciudad. Me invocan, me llaman, me lloran. No se dan cuenta de que nunca los he abandonado, que, por el contrario, he crecido y conquistado otros horizontes dentro de aquello que ellos llaman «progreso», «desarrollo» o «novedad». No me ven porque se detienen en las superficies brillantes de los edificios recién levantados, en el olor a asfalto nuevo y sedoso de las avenidas recién reconstruidas. Creen que soy lo que no soy, que tengo una cierta forma y belleza, que soy ese pedazo de columna blanca medio rota parecida a las de Grecia, o esa pared desnuda que aún queda en pie a pesar del paso de los siglos. Ellos creen que soy esa pirámide a la que le faltan algunas piedras, que ha perdido sus pigmentos.
No soy eso. Soy el estado latente de fractura de todos los vidrios brillantes, el límite de todos los proyectos, lo que se avecina, lo inminente.
