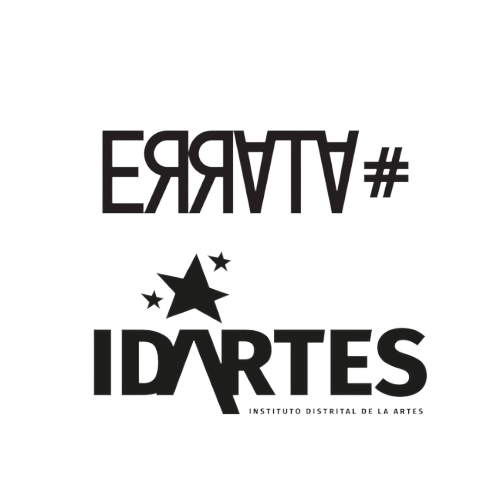EDITORIAL ERRATA#18 | LOS DERECHOS DE LOS VIVIENTES

En diciembre de 2009 nació la revista ERRATA# con su número Cero. Desde ese momento, el comité editorial se ha dado a la tarea de revisar temas y problemas propios del arte contemporáneo, que conciernan al mundo en general y que ofrezcan escenarios para el diálogo y la discusión. De esta manera, abordar los diferentes números de la revista permitiría, seguramente, hacer un diagnóstico, si se quiere, de aquellos aspectos del mundo que requieren con mayor urgencia reflexiones ulteriores por parte del arte y de los artistas, curadores y pensadores.
Así las cosas, desde la revista se viene creando una cierta cartografía del arte y del mundo contemporáneo, mapa que, desde luego, presenta caminos que se bifurcan y se entretejen o complementan.
En 1990 el filósofo Michel Serres propuso en su libro El contrato natural, establecer un Contrato con la Naturaleza, pues, de lo contrario, según él, se desataría una guerra mundial, es decir, una guerra entre los humanos y el mundo. Dos años más tarde se celebró en Brasil la Cumbre por La Tierra. De allí surgieron tres convenios, uno de los cuales es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Al final de los 2000, a partir de los debates establecidos alrededor de las constituciones de Ecuador y de Bolivia, 2008 y 2009 respectivamente, se hizo imperativo resolver un problema de base jurídica: ¿resultaría pensable-posible-sensato otorgar derechos a la naturaleza, es decir, considerarla como sujeto y no como objeto? Plantearse la pregunta supuso y supone —el debate sigue vivo—, un giro copernicano en términos jurídicos, filosóficos y políticos. Estas discusiones, puestas sobre la mesa de los constituyentes de los dos países latinoamericanos, se convirtieron en foco de interés en el resto del mundo.
En el 2015, los países pertenecientes a la Convención CMNUCC se reunieron en París para pactar un acuerdo para reducir las emisiones de gases efecto invernadero en búsqueda de limitar la temperatura por debajo de 2 ºC, desde esa fecha hasta el 2020, año en que finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático (1998).
Pues bien, en un momento tan crítico como el presente, en el que el planeta parece acercarse a un momento de crisis única, con sus fuentes de agua, múltiples especies, y, en general, la misma biodiversidad en peligro, se pone en palabras de muchos la sexta extinción —la primera producida en la Tierra por uno de sus habitantes: los humanos. En este momento histórico es necesario hacer una reflexión profunda que examine cuáles fueron las formas de pensar y de actuar de los humanos que condujeron al planeta a la situación presente, y, quizás una vez hecho esto, podría darse inicio a un cambio de paradigma.
Este número, Los derechos de los vivientes, dialoga con el décimo número de ERRATA#, Polémicas ambientales-Prácticas sostenibles, así como con la novena edición, Éticas y estéticas, y con la revista quince, dedicada a performance, arte y activismo, dado que, por su objeto, trata de prácticas que lindan con el activismo y la acción directa, y por su contenido, de manera necesaria entrelaza la pregunta ética con la política y la estética. Por otra parte, el número involucra prácticas de escrituras otras, más creativas y plásticas, experimentales y deslindadas, desde las cuales permear el pensamiento académico más conservador.
Los editores invitados a este número son Eduardo Gudynas, editor internacional, y Ana María Lozano, editora nacional.
Eduardo Gudynas, experto en ecología social, plantea una reflexión que cuestiona las ideas de desarrollo y progreso, cómplices de la forma de pensar la naturaleza como recurso, como promesa de enriquecimiento ilimitado y sin restricciones éticas. A este punto de vista Gudynas opone el de «sentir» la naturaleza de una manera redefinida, entendiéndola como sujeta de derechos.
La curadora e investigadora Ana María Lozano lleva a cabo una exploración que cuestiona el relato occidental que produce una separación entre humanos y otros vivientes del planeta. En su ensayo, propone varios recorridos desde los cuales hacer seguimiento a los discursos desde los que se produjo el pensamiento antrópico y el mito de la excepción humana, para, desde una mirada crítica, invitar a la emergencia de otra forma de plantear las relaciones entre vivientes, entendiéndose el humano uno más entre los seres que constituyen la comunidad de vivientes del planeta.
Incluimos algunos textos del autor boliviano Man Cesped, quien publicó textos en los años veinte y treinta en los cuales manifestó su empatía por el dolor y sufrimiento de otros seres, y el malestar en torno a la explotación de que son objeto territorios, montañas y ríos. Sus escritos conforman un trazado temprano de formas de pensar no antrópicas en América Latina.
La bióloga, pensadora feminista y profesora emérita del doctorado en Historia de la Conciencia de la Universidad de Santa Cruz de California, Donna Haraway, enfrenta la necesidad de nominar los problemas característicos de nuestro hoy. Términos como el de Capitaloceno o el de Antropoceno desfilan insatisfactoriamente, nombrando un momento de crisis, para dar finalmente con la palabra Chtuhluceno, en alusión a una característica forma de ser tentacular y medusiana, desde la cual enfrentar el problema del planeta en lugar de entrar en reflexiones pesimistas, paralizantes y catastróficas. Desde el humus y el compost podría servirse un activismo que, quizás, vea otras formas de reciclaje, de pensamiento y de intervención en el mundo que vayan por lo que aún queda por ser salvado.
Nicolás Leyva, en su texto «Hidrofobia», repasa la situación particular del agua en la ciudad de Bogotá, como un estudio de caso. Su investigación se va armando a través de recorridos por la ciudad, revisando las pilas y fuentes de la misma, todas ellas hoy día sin agua. Su pregunta de trabajo se va perfilando de esta manera: «¿Por qué una ciudad llena de fuentes de agua termina escondiendo sus ríos y riachuelos o dándoles la espalda?». De allí se desprenden una red de intereses económicos, políticos y sociales que se traducen en apariencia, en la ciudad, como un extraño y sorprendente odio al agua.
La entrevista en este número de ERRATA# es realizada por la artista María Buenaventura, quien, a través de sus investigaciones y recorridos por el país con su obra relacionada con las semillas y sus custodios, se ha encontrado con personas que recuperan y dignifican el oficio y los saberes campesinos, el conocimiento de la tierra y los ritmos de la siembra. En esos trasiegos, Buenaventura entabló diálogos con tres sembradores urbanos: Elena Villamil, Jaime Beltrán y José Ney Pulido. Por medio de la siembra urbana, cada uno de ellos hace parte de una red de resistencia que rompe la dicotomía ciudad-campo, y que restablece el derecho a la semilla.
En la sección Dossier participan diversos artistas que reflexionan en torno a problemáticas relacionadas con los derechos de la naturaleza y formas alternas de pensar la economía y la subsistencia. La artista colombiana e ilustradora botánica Eulalia de Valdenebro realiza un ensayo-viaje en el cual, caminando la palabra, desmonta la idea de antropocentrismo, proponiendo en su lugar la noción de Metantropismo. Por su parte, el poeta y escritor yanakuna mitmak, Fredy Chikangana, explica la noción de oralitura, esto es, la idea de estrechar un puente entre palabras: la oral y la escrita, para con y a través de ese puente darles curso a otras formas de ver y habitar el mundo, no dicotómicas, no desde un pensamiento abismal que produzca al otro como no existente, como no válido.
Bárbara Santos piensa los ríos de la zona Amazónica colombiana. Hoy día estos ríos están intoxicados por cianuro y mercurio, tras intervenciones extractivistas presentistas que no han tenido en cuenta la vida futura del río ni la de sus habitantes, humanos o no. Por su parte, Adriana Salazar, actualmente residente en México, revisa la historia del Lago Texcoco, hoy día más que un lago, un nombre, una zona en un mapa, pero no un aposentamiento de agua. Desde su «Enciclopedia de cosas vivas y muertas», presenta para este número tres entradas de dicho corpus: «Agua», «Cemento» y «Ruina». Por su parte, el artista mexicano Gilberto Esparza habla de dos de sus proyectos: Plantas Nómades y Plantas Autofotosintéticas, y la manera como ellas hacen ver el problema del agua, de sus usos y de los abusos de los humanos en el mundo posindustrial y corporativista.
El artista boliviano José Arispe Rodríguez narra sus reflexiones al momento de hacer el registro videográfico del performance Taypi. Uno de los elementos fundamentales relacionados con esa operación tiene que ver con revisar qué tipo de imaginarios y cosmovisiones propone el aymara que permita concebir el mundo desde otro paradigma. Eso pasa con la palabra aymara «Pacha» y sus múltiples y amplias significaciones, relacionadas con un espacio-tiempo, por ejemplo, no lineal ni monolítico. Por otra parte, el artista colombiano Felipe Arturo lleva a cabo un texto que juega con las palabras, con el ritmo de las mismas, con la lectura, los sonidos, el juego, desconvencionalizando la palabra, recogiendo imágenes sonoras, visuales y textuales.
También incluimos el «Manifiesto para una democracia de la Tierra», de la escritora y activista india Vandana Shiva, y un aparte de la conferencia «La Naturaleza no es muda», del pensador uruguayo Eduardo Galeano, ambos de una importancia sin par a la hora de pensar nuestra relación como humanos con las demás especies y la Tierra.
Para cerrar, la revista ERRATA# ha invitado al artista sonoro sibatereño Leonel Vásquez para que se encargue del inserto. El suyo es un proyecto en el cual se articulan de forma apretada imagen fotográfica y paisajes sonoros. Vásquez viene realizando el registro sonoro de diversas fuentes de agua, ríos, arroyuelos, humedales, jagüeyes en el territorio colombiano. De forma paralela, revela las articulaciones y padecimientos de los humanos habitantes en cercanías de tales fuentes de agua.
El inserto de Vásquez, en lo posible, en cuanto teje sonido y palabra, debe ser experimentado de forma paralela: como lenguaje escrito y como imagen sonora.