CALLEJERAS: PERFORMERS Y ESPACIO PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA
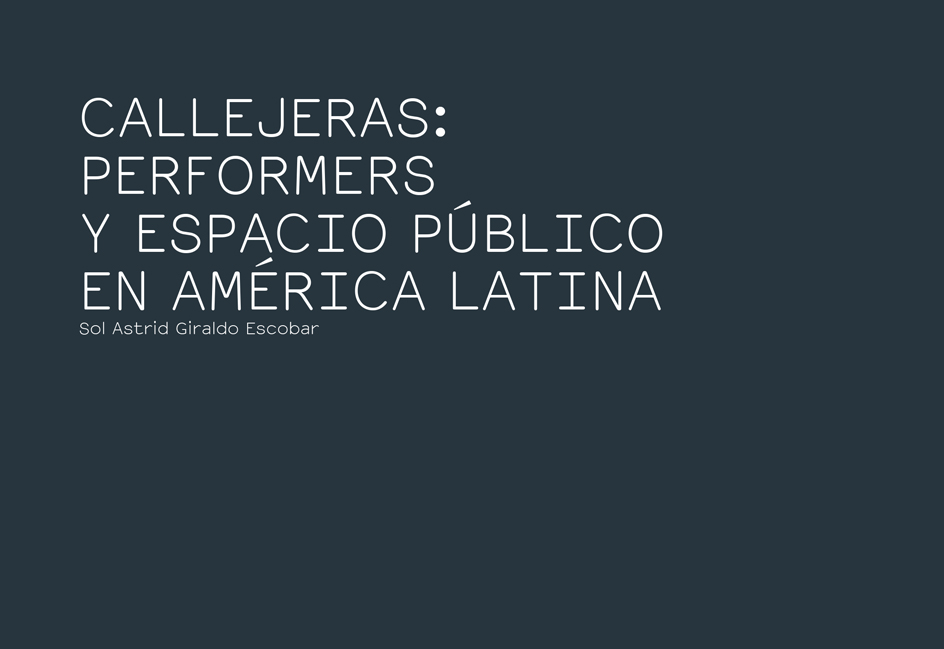
A finales del siglo XIX, había un férreo código no escrito, pero también escrito (en los manuales de urbanidad), sobre cómo debía ser la presencia de las personas en los espacios públicos de las ciudades latinoamericanas. Mientras se atravesaba la calle, se debían exhibir claramente las marcas exteriores y los códigos exigidos de acuerdo a la clase, la raza, el género. De las mujeres se esperaba decoro. En la calle las hacían peligrar los hombres, sus palabras y miradas. Allí no podían «saludar a nadie, ni demostrar interés por nada particular, ni detenerse por ningún motivo y menos aún llamar la atención de una u otra forma» (Pedraza 1999).
A nuestros ojos contemporáneos, este discurso coercitivo puede parecernos simpático, pero en todo caso superado. En las primeras décadas del tercer milenio, la mujer ha realizado una revolución que no ha dejado piedra sobre piedra. Ha tomado sus derechos usurpados y penetrado el ámbito laboral y profesional. Se ha convertido en un sujeto económico y político libre, que camina asertivamente por el mundo y por la calle… ¿Por la calle? Si hoy miramos hacia allá, es otra cosa la que vemos. Estudios sociológicos realizados en Ciudad de México, Bogotá, Medellín y Barcelona, por solo mencionar algunos revisados para esta investigación, exponen las dificultades de los sujetos femeninos para apropiarse del espacio público y la inequidad de género que este siempre conlleva. Una información que no proviene solo del ámbito académico, pues se vive y padece diariamente. Las mujeres en la calle son objeto permanente de violencias de alto impacto (cuyo extremo es la violación y el asesinato), pero también de múltiples y omnipresentes hostigamientos que no por sutiles son menos intimidantes (Cerdeño 2009). El resultado es esa legión de mujeres, muy seguras y exitosas en sus ámbitos profesionales, pero que en la calle deben estar mirando para atrás, que autocontrolan su manera de vestirse y de moverse, restringen el tiempo para permanecer en ella, no la viven en la noche ni en todas partes, la atraviesan rápidamente y van por los márgenes, con culpabilidad y temor.
¿Cómo trastoca esta perversa normalidad interiorizada la marcha atrevida de La Fulminante 1 por una transitada vía de Bogotá? Está infringiendo allí todas las normas cívicas y morales de la urbanidad del siglo XIX, las del buen gusto del siglo XX y las de los discursos de autocuidado del siglo XXI. Esta mujer va por todo el medio de la calle. Tiene un vestido inapropiado: de lentejuelas, con un escote profundo. Se mueve como no hay que moverse en los espacios públicos si no se quieren ataques sexuales o policiales. Sube los brazos, balancea más de la cuenta sus caderas. Se contorsiona en un semáforo. La lectura es inmediata. Se trata de una mujer pública, y esas dos palabras juntas no llevan a nada bueno, decente o sofisticado. La manera como se acerca a los carros lo ratifica. Pareciera estar usando el lenguaje corporal de las mujeres que venden sexo. Sin embargo ella, para sorpresa de los transeúntes, no lo está haciendo. Tampoco está comprando nada —es la otra cosa que se supone realizan las mujeres afuera (Páramo y Ochoa 2011) —, ni instando a nadie a que consuma, como los cuerpos femeninos de las vallas publicitarias. Este espectro loco, en cambio, hace algo tan simple como prohibido por los controles urbanos: caminar sola, con un paso seguro, al ritmo que desea y por donde desea, sin ninguna vergüenza. Disfruta de su cuerpo, habla en lenguas, hace reflexiones políticas desde una pantalla que lleva en su rostro. Inmoral.
Otro espectro femenino igual de perturbador reescribe las calles densas de Santiago de Chile. No camina tan divertida ni agresiva. Ni tan descubierta, aunque la túnica blanca que lleva puede caer en cualquier momento y dejar su cuerpo desnudo sobre las piedras de la ciudad. En lugar de los tacones altos de la Fulminante, va descalza, absorbiendo con sus plantas la mugre, los vidrios, los fluidos de lo «que fue Santiago ensangrentada». Tampoco parlotea. Se mueve lentamente, en un extremo silencio. En ocasiones lleva los ojos o la boca tapados, otras, las manos y las piernas amarradas. A veces camina hacia adelante; otras, hacia atrás, hacia los lados, o repta sobre el pavimento. Arrastra un lino manchado de rojo. Deja una difusa estela de harina. Camina por una avenida central como La Alameda o baja por la calle de las prostitutas. Recorre con preferencia las vías alternas, las que se quedan fuera de los rayos del día, de los focos de las lámparas eléctricas y de la historia oficial. Allí, con sus pies, sus movimientos, su cuerpo teje memorias con un silencio parlante. Intrusa.
El espectro que revuelca a Caracas está lavado de signos. Pura carne, escueto, cuerpo sin discursos ancestrales, antes del lenguaje. Prefiere los espacios-hueco, los caños, las alcantarillas, los extramuros. A esta oquedad opone la plenitud de su cuerpo desnudo. A sus sombras, el brillo irrebatible de una piel al sol. Es una aparición violenta y efímera. Llega, ataca con su presencia, disloca la geometría de concreto con sus redondeces, contamina el asfalto con sus vellosidades, mordisquea los laberintos urbanos con sus dientes separados. A veces enarbola un machete como una nueva Marianne revolucionaria sobre la geografía fallida de los barrios de los cerros. Suelta un poema de imágenes rotas. Y desaparece. Hace un fotoasalto. Hasta el próximo. Feroz.
Performers exploradoras de otros continentes, adelantadas de otra conquista. Dueñas y señoras de sus cuerpos. Con ellas nos adentraremos en un mapa inédito de las urbes latinoamericanas. Mujeres públicas que han cometido una herejía: habitar las calles como sujetos libres y políticos. No es un asunto menor, porque están yendo contra uno de los principales interdictos patriarcales: la mujer en la casa, el hombre en la calle. Estar en la casa es no tener acceso a lo público, al conocimiento, a la palabra, a las deliberaciones, a la plenitud de los derechos civiles. Si pareciera que esta puerta se ha abierto, múltiples violencias demuestran que son muchos los mecanismos dispuestos a organizar el mundo de la manera que debe ser. Violencias, microviolencias, pero la más efectiva de todas estas estrategias es el autocontrol. El aprendizaje social basado en la sumisión, la discreción, el repliegue, el permanecer voluntariamente en el redil privado… por seguridad (Toro y Ochoa 2017).
Estas artistas van en contra de todo ello. Hay una tradición extensa. Desde la acción de María Evelia Marmolejo en la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal de Cali, hasta la caminata con huellas de sangre al frente del Palacio Nacional de Guatemala, de Regina José Galindo, o la marcha de las mujeres golpeadas, de Libia Posada en el Metro de Medellín. Por supuesto, se quedan por fuera muchas otras experiencias transgresoras de lo público, pero en esta ocasión nos concentraremos en las exploraciones desobedientes de Janet Toro en Santiago de Chile, la Fulminante en Bogotá, Lima y Cartagena, y Érika Ordos en Caracas y Barquisimeto. Geografía en conmoción.
La calle y el miedo
Lo primero con lo que todas ellas, latinoamericanas, urbanas, mujeres, deben lidiar para salir asertiva y políticamente a la calle es con sus propias estrategias de autocuidado. Dicen Toro y Ochoa (2017) que las violencias, tanto las extremas como las más sutiles y cotidianas en el espacio público, «refuerzan en las mujeres sentimientos de temor, inseguridad, como instrucción formativa y adaptativa», las cuales asumen como aprendizajes de socialización primaria. Se trata de «una construcción cultural e histórica de ser mujer que refuerza una percepción de sí mismas como seres vulnerables e indefensos». Así, las mujeres terminan por «configurar un riguroso ritual inconsciente y naturalizado para habitar el espacio público que consiste en saber qué pueden y no pueden hacer en los lugares de uso común» (Arteaga, citado por Toro y Ochoa 2017).
Estas exploradoras de la calle han debido enfrentar en sus acciones, además de las múltiples y omnipotentes agresiones que constantemente allí suceden (manoseos más o menos fuertes, insultos, piropos suaves o procaces, miradas lascivas o coercitivas), su propio aprendizaje de vulnerabilidad y sumisión. Situación legitimada por un ancestral lugar común: ellos son violentos y territoriales, mientras ellas son esencialmente débiles. Y por esta misma naturaleza de unos y otros, ante los ataques solo les queda esconderse y evadirse, a pesar de la rabia o frustración que puedan sentir. Estas performers, sin embargo, carnavaleras, memoriosas, atrevidas, contra los condicionamientos exteriores y, sobre todo, contra los interiores, prueban otras respuestas. Han empoderado sus cuerpos frente a ese discurso de terror urbano.
No es una tarea fácil. Tienen que luchar contra sedimentos profundos. Janet Toro lo reconoce. Aunque toma la decisión racional de sacar a la luz los secretos soterrados del período de la dictadura de Pinochet, más de una vez emergen las respuestas inconscientes de su cuerpo. En el diario que escribe mientras realiza las noventa acciones del ciclo performático El cuerpo de la memoria 2, se encuentran una y otra vez expresiones como «el sudor y el temor se mezclan en mi espalda», «el temor muerde mis hombros», «la vulnerabilidad asuela mis nervios». Érika Ordosgoitti, por su parte, cuenta cómo durante los «fotoasaltos» (incursiones efímeras donde se desnuda en los espacios públicos de las ciudades venezolanas para hacerse fotografías) necesita «una concentración de ninja», mientras su mente está «a mil kilómetros por hora, centrada en que no me detengan, o alerta a cualquier pervertido que quiera hacerme daño» (Blanco 2016).
Sin embargo, ellas saben que no pueden transgredir sin transgredirse a sí mismas. Así, en estas acciones logran romper esa adaptación sumisa. Enfrentan el miedo y la culpa colectiva y propia, como las voces del barrio donde creció Nadia Granados, en el que tantas veces gritaron «ahí va la loca, ahí va la puta» (Kurt y Sánchez 2012). Adoptan la apariencia que precisamente les ha sido prohibida, trastocan los roles de género, salen de noche, provocan las sospechas, se comportan inadecuadamente. Van solas, sin el hombre que les garantiza la seguridad en la calle, aquel que supuestamente las defiende y representa en supuestos casos de peligro o maledicencia (Páramo y Burbano 2011).
Nadia Granados usa todos los fetiches de la exhibición sexual consolidados por siglos de objetualización del cuerpo femenino, pero subvirtiéndolos hasta lograr sus propios fines, cambiando su sentido, manipulándolos a su antojo. Con ellos agrede la mirada erotizante, los contamina políticamente, sin dejar de disfrutar ella misma de su cuerpo. Anatema mayúsculo, porque lo hace sin el consentimiento de la mirada social. No se comporta como una mujer decente (incluso ni siquiera como una artista decente, como muchos críticos varones se lo han hecho saber).
Todavía más al este del Edén se sitúa Érika Ordosgoitti. En un espacio público como el de Venezuela «definido por el abuso», dice, «donde la experiencia unificadora de
los cuerpos femeninos es el acoso sexual y el desprecio por el espacio personal» (Blanco 2016), su estrategia es la absoluta desnudez, más allá de cualquier artilugio de seducción. Sale desvestida, pero no para hacer una incitación sexual, y ello produce un profundo desacomodo en las leyes visuales de esta tierra, cuna de exhibicionistas
miss universos. Un lugar donde, dice la artista, «los cuerpos de las mujeres son un producto que todo el mundo está acostumbrado a ver, usar y erotizar» (Blanco 2016). El problema no es, pues, que esté desnuda, sino que sea ella misma quien se ha desnudado y le haya cambiado el significado a este acto. Una decisión que la vuelve monstruosa. Y así se lo hacen saber los comentarios que inundan su muro de Facebook, donde con sus fotoasaltos también perturba el heteronormativo espacio virtual: «Qué asco me das, eres horribleee», «ke clase de arte askerosa es esto, man!!».
No es fácil soportar la agresividad de su cuerpo de hembra total, carente de cualquier mascarada, perdido en los laberintos de asfalto de la ciudad. Se pasea por sus ruinas, alcantarillas, detritos industriales, ríos-tumba y parajes marginales porque siente que ellos desnudan los maquillajes de una sociedad fallida. Como un ser biológico, prehistórico, su cuerpo sexuado nada ofrece; solo señala. Con su desnudez y la de la ciudad busca «visualizar cómo el poder está funcionando realmente» (Blanco 2016). Se ha quitado de encima los discursos patriarcales para construir un cuerpo desde sí misma y para sí misma. Una leona suelta, desestabilizadora, política, más allá de cualquier regla del uso del espacio público. Libre. Una libertad que no en vano relaciona con recuperar el movimiento: «El arte está profundamente relacionado con la libertad, y la libertad con la acción» (Blanco 2016).
La calle que palpa y enfrenta Janet Toro no solo se extiende horizontalmente, de un punto a otro de la ciudad; se trata de una calle atravesada por las fuerzas verticales del tiempo y la historia. Y es su condición cronográfica más que geográfica la que quiere visibilizar. Son calles palimpsesto, hechas de capas que se superponen para enterrar a los muertos. Cuando salió a recorrerlas en 1999, estaban llenas de huecos, de edificios destruidos donde hubo sitios de detención y tortura, de bocas cerradas. Los números de las puertas habían sido cambiados. Así, además de los interdictos tradicionales sobre un cuerpo femenino, el suyo debe lidiar con otros, como el de la orden del olvido implantada por la dictadura.
Su estrategia no es alzar la voz para que la escuchen en un país de sordos, sino el señalamiento, la poesía, el rito preciso. Inserta su silencio en medio de «los gritos de la historia» (Toro 2012). Vuelve a transitar la ruta del horror para reescribirla con señales efímeras que visibilicen el borrado mapa de los atropellos estatales. Superpone a la ciudad herida su cuerpo, mientras a su cuerpo impone las heridas de la ciudad. Recurriendo a estrategias más dramáticas y simbólicas que las de Ordosgoitti o Granados, recrea los ahorcamientos, ahogamientos, violaciones en su carne. Le ofrece su presencia al fantasma de los desaparecidos.
Sin embargo, la calle no está preparada para ello. Los transeúntes la ven como «un angelito que cayó del cielo», «una panadera» (pues ella manipula harina para simbolizar el borramiento histórico), «una enferma», «una loca», «una ridícula». Es el mismo acoso callejero de siempre que busca objetualizar, infantilizar y desactivar la potencia de su fuerte cuerpo de mujer en la reconquista del espacio público (Novoa 2012). Con estas viejas imágenes, la cultura patriarcal intenta rectificar las imágenes inéditas que está produciendo. Janet continúa con su peregrinaje. Está «lavando las calles de Santiago» (Toro, 2012). Se sobrepone a las flaquezas de su cuerpo que se desequilibra, desfallece, tiembla. Acude a sus potencias. Encuentra la fuerza, dice, aferrándose a todas las zonas de su cuerpo. Huele el miedo, escucha el espacio, palpa la piel de la urbe y los edificios amedrentadores con su boca, su mentón, sus mejillas, su vientre, su espalda. Sigue caminando. Subversiva.
Si la sensación de inseguridad es un límite para acceder a los derechos ciudadanos (Toro y Ochoa 2017), la seguridad es un antídoto que les permite a estas artistas recuperarlos. Sus intervenciones son ejercicios de afirmación y autonomía. Deliberativas, más allá del habitus pasivo sancionado culturalmente, han recuperado la movilidad, la acción y conjurado el acorralamiento. Han desaprendido el miedo. Si el espacio público es heteronormativo, si las mujeres deben limitar su tránsito a lugares iluminados y vigilados, estas performers deciden explorar, en cambio, las sombras físicas, simbólicas y políticas de la urbe. Según la antropóloga Juliana Toro, «vivir con miedo tiene consecuencias en la forma de pensar, habitar y usar la ciudad». Estas acciones, en cambio, son una incitación a apropiarse de ella sin temores ni limitantes, lo cual es un cambio político fundamental. Y una tarea todavía pendiente para las mujeres latinoamericanas.
La plaza, el centro, los bordes
América Latina fue horneada por un proceso de conquista basado en la organización del espacio, y esto se logró replicando sistemáticamente el modelo de urbanización hispánico, que a su vez se inspiraba en el grecorromano. Los españoles tachonaron obsesivamente las irregulares tierras americanas con una estela de ciudades construidas a partir de una matriz única, que no variaba según los caprichos de la geografía o la multiculturalidad de las poblaciones que encontraban. El centro de este modelo fue la Plaza: «Prácticamente todas las tierras —en el siglo XVI— que eran habitables en un continente, se cubrieron de ciudades trazadas de una manera semejante —en cuadrículas— y organizadas en torno a una Plaza Mayor donde se unían los símbolos supremos de la autoridad en todos los órdenes». (Andrés-Gallego 2010)
Así el cabildo, la audiencia y la catedral se aglutinaban en un complejo que ofrecía el tinglado monumental para la escenificación del poder. Era una forma que buscaba hacer inteligible, administrable y manipulable el caos ultramarino en un sistema de espacialización jerárquico y excluyente: «La plaza, era el umbiculus, centro del centro, que simbolizaba la jurisdicción Real, centro del mundo que manifestaba la alianza del monarca y Dios. […] De ahí que alrededor del marco de la plaza se situaran la iglesia, los edificios públicos y también la residencia de los personajes más prestigiosos, mientras hacia afuera, alejados del centro de poder, los individuos de las castas inferiores eran objeto de poder mas no objeto de gobierno». (Xibillé 1997)
Se trataba de una «espacialidad centrada en la sangre, en el color de piel, en el lugar de origen, en la religión, en la alianza, en los cargos y en los títulos», como anota Xibillé. Y, habría que añadir, también en el género. Porque, según las leyes de esta geometría del poder, las mujeres estaban todavía más alejadas del corazón urbano, que era también el de los derechos. Incluso las blancas no podían estar propiamente en la plaza, sino detrás de las puertas de sus casas. No habitaban el espacio público. No eran sujetos. Como a las castas, les era vedado el centro del centro: no emitían ninguna de las voces del ágora.
Las ciudades occidentales se han hecho a imagen y semejanza de un cuerpo de hombre, desde los tiempos del urbanismo romano, con la proverbial metáfora de Vitrubio de la anatomía masculina como medida de la arquitectura y la urbe (Sennett 1997). Analogía que continuaría todavía en el siglo XVII con la imagen de un cuerpo político varonil desarrollada por Hobbes, Locke y Rousseau (Grosz 1992). Así, el umbiculus de esta ciudad-Estado (la plaza) producía y controlaba un espacio esencialmente patriarcal. Esta espacialización nos da las claves históricas para entender la violenta perturbación que suponen algunas de las acciones de las performers que venimos analizando, quienes han visibilizado la exclusión de las mujeres latinoamericanas de la plaza pública. Allí han logrado sobreponer el cuerpo periférico femenino sobre la androcéntrica espacialización urbana. Desestabilizadores cataclismos simbólicos y epistemológicos.
Sennet, al reflexionar sobre la urbe griega, dice: «La desnudez era emblemática de un pueblo que se sentía a gusto con su ciudad. Era el lugar en que se podía vivir felizmente expuesto» (1997). Obviamente, esta posibilidad les era negada a las mujeres de Atenas, como sigue sucediendo en la actualidad. Los cuerpos femeninos no se sienten a gusto en nuestras ciudades; en ellas no pueden estar felizmente expuestas. Por eso, una mujer desnuda en la plaza es una imagen inédita que hace un corto circuito con los códigos sociales y visuales del espacio público.
Bolívar fotoasaltado
Érika Ordosgoitti, además de la arquitectura de la marginalidad de la que ya nos hemos ocupado, también ha explorado la del poder, esa que se concentra en las plazas mayores de las ciudades latinoamericanas. La estrategia es tan simple y compleja como desnudarse en estos centros hipersignificados por los discursos patrióticos bolivarianos. Allí se ubica de preferencia al lado de los monumentos del Libertador. Al hacerlo, está sacando la desnudez femenina del lugar que se le asigna en las sociedades contemporáneas (los recintos privados, la publicidad, la pornografía). Y, al tiempo, está contaminando el impoluto, marcial y masculino espacio de la Plaza.
En estos montajes urbanos opone su carne de mujer al mármol del héroe varón, su piel mestiza a la pretendida blancura de aquel, su erotismo a la negación del cuerpo en el discurso político, su talla humana a la monumental de las huecas verdades oficiales. Lo hace empoderándose a sí misma desde la vulnerabilidad de un cuerpo sin escudos físicos ni simbólicos en estos encuentros frontales y violentos con la prepotencia del cuerpo militar para el que fueron diseñados estos escenarios.
A la retórica inflamada responde con el minimalismo de sus gestos. No usa muchos. A veces los elimina totalmente. Otras, emula irónicamente las grandilocuentes maneras de la estatuaria. O, incluso, blande un cuchillo. Con estas acciones efímeras y certeras disloca los códigos de la iconografía patriota que ha expulsado a la mujer de los pedestales. Porque cuando ellas eran invitadas al banquete del arte conmemorativo era para alegorizar ideas abstractas como «La Patria», «La Paz», «La Victoria». Cuerpos femeninos vaciados de identidad que apenas le prestaban sus formas voluptuosas a un discurso exterior y se limitaban a adornar al cuerpo ejemplar del héroe, quien sí tenía carta de ciudadanía al espacio público con su nombre propio, su rostro particular, su historia y sus charreteras (Giraldo 2011).
El juego que realiza Érika en estas demoledoras intervenciones es uno de posiciones: asaltar el centro desde las márgenes, reclamar y recuperar un espacio vedado. Lo que equivale a ir en contra de la historia del continente y de sus imágenes. Un juego simbólico, limpio, desarmado, y, por lo tanto, se diría inofensivo. Sin embargo, la artista, después de sus incursiones, suele terminar en un carro de la Policía, anécdota que da cuenta de las férreas lógicas latentes en el aparente vacío y neutralidad de una plaza latinoamericana, a las que solo basta tantear para que se levante y eche a andar una absolutista maquinaria de control.
Con su acupuntura espacial, el monumento y la plaza dejan de estar mudos. Se escuchan de nuevo allí los vociferantes discursos hegemónicos que salen de la boca de bronce de Bolívar, de las patas encabritadas de su caballo napoleónico, de los pedestales prepotentes. Érika no se deja aplastar por ellos sino que, al contrario, se afirma a través del silencio poderoso de su desnudez territorializante. Asalta, lucha, se desnuda, calla. A veces dispara un demoledor poema y por unos segundos gana con su presencia la batalla de la invisibilidad. Pero, siguiendo una estrategia de guerra de guerrillas, desaparece inmediatamente, hasta la próxima embestida. Entre una y otra arremetida quedan esos instantes donde una irrebatible libertad sucede, radicalmente sucede. Érika, carnal, romántica y potente.
Bolívar fulminado
Bolívar también ha recibido visitas incómodas en Cartagena, en la plaza que lleva su nombre y que no puede cargar más ideología en su piel de piedra. Originalmente fue la plaza mayor de la ciudad y, como tal, el lugar donde se realizaban los grandilocuentes actos militares que le daban sentido a una ciudad hecha para la defensa del Imperio español. En sus costados se encuentran también los principales emblemas del poder eclesiástico de la Colonia, como el Palacio de la Inquisición y la Catedral. Ya finalizando el siglo XIX, llegó una estatua ecuestre de Simón Bolívar en bronce, modelada en Múnich por el escultor venezolano Eloy Palacios. La escultura tiene dos hermanas idénticas en Maracaibo y Guayaquil, como mojones de un extenso mapa bolivariano marcado por la cabalgata de sus cascos decimonónicos sobre el continente. Pero ya no es el tiempo de las fanfarrias militares en esta ciudad que ahora vive del turismo. Hoy en día, en cambio, el escenario donde antaño se dramatizaba el poder bélico parece más un parque temático, y Bolívar, un escueto muñeco revolucionario, ubicado en el centro para que los turistas hagan sus fotografías.
Hasta allí llegó el cuerpo envenenado de la Fulminante. No hizo fotos, sino que logró que se las hicieran, lo cual no es difícil en una ciudad atestada de visitantes en pantaloneta siempre prestos a disparar sus cámaras. Esta mujer de tacones dorados podía ser una más de las que se pasean por los alrededores en el rebusque económico-sexual. Eso es lo que se espera de una chica que exhibe sus senos desnudos por las calles ansiosas de Cartagena. Y ella parecería querer confirmar esta adscripción moviéndose lascivamente sobre la acartonada escenografía. Pero ahí el guion empieza a desdibujarse. Por ejemplo, sobre su cara no hay maquillaje, sino una pantalla que emite consignas como «Reventando cadenas», «La lucha continúa», «Exigimos justicia», «Exigimos verdad». A veces aparece allí una imagen de unos ojos extremadamente abiertos. Cada ráfaga verbal es acompañada por un meneo obsceno y unas piernas que se abren provocativamente debajo de la adustez del Libertador. ¿Qué tiene que ver esa cabeza tecnológica con ese cuerpo provocador? ¿Ese engendro dionisiaco con el entorno cuadriculado y apolíneo del lugar? Si Bolívar había ratificado allí un orden desde el siglo XIX, la Fulminante está intentando fulminarlo para poder caber en él. Forcejea, porque no hay espacio para sus piernas contorneadas, pero tampoco para las preguntas que le hace al orden político sancionado por el pedestal. Cuerpo pastiche en una ciudad pastiche.
¿Qué hace ese cuerpo devaluado al lado del ejemplar Padre de la Patria, a unas cuadras de los cuerpos santos de la catedral, a unos pasos de la hoguera de La Inquisición? ¿Cómo llegó su marginalidad al centro? Las hordas de turistas a veces la miran y disparan. En las imágenes que se llevarán de un país exótico estará la de esta Frankenstein surgida de una indigestión de discursos patrios, fetiches sexuales, reclamos políticos. Indomable. Tan fragmentada y deforme como las fisuras de una nación que no ha podido resolver sus contradicciones.
Hoy la plaza infectada por ese cuerpo iconoclasta exhibe sus fracasos. Los policías no soportan la anomalía que enturbia la legibilidad simbólica. La bajan a la fuerza. Ella se sienta y se quita los tacones. Sigue escupiendo frases por su pantalla facial, mientras cruza mansamente los brazos. Entonces la dejan tranquila. Es que el problema no son las fuertes imprecaciones a la política de Estado que emite la pantalla en su rostro; es su cuerpo libre el que no soportan. Quizás la habrían quemado en esa vecina Inquisición: tiene el peso de las brujas. Produce su imagen y no se deja atrapar por ninguna, así los turistas crean que la domesticaron digitalizando sus convulsiones. Nadia procaz, exhibicionista y libertaria.
El cuerpo expiatorio y el Altar
En su caminata memoriosa por la Santiago desmemoriada, los pies reventados y llenos de pus de Janet Toro llegan finalmente al Altar de la Patria, a la Llama de la Eterna Libertad, uno de los lugares públicos más cargados de símbolos marciales de la ciudad. Allí, «en el nefasto Altar», dice, «enrejado y custodiado… siento miedo». En esta plaza, cerca de La Moneda, se han amontonado a lo largo del tiempo potentes significantes, como una estatua ecuestre de Bernardo O’Higgins, el padre de la patria chilena, lo mismo que sus restos, instalados por la dictadura en una bóveda subterránea. También allí, en la década de los setenta, Pinochet y su junta encendieron una polémica llama para conmemorar el golpe militar durante una multitudinaria ceremonia en la que se entonó el himno nacional y la canción «Libre» de Nino Bravo, símbolo adoptado por el gobierno militar (DCHpress 2009).
Cuando el cuerpo expiatorio de Janet Toro llega a este lugar, lleva en su piel la memoria de las torturas, las cuales ha venido representando diariamente en cuarenta y nueve actos performáticos realizados antes de su arribo. Así, lleva al umbiculim de la ciudad militar y patriarcal un cuerpo civil, femenino y lleno de preguntas. Quiere sobreponerlo a la plaza-monumento. Pero para hacerlo debe forcejear con la sombra de ese «Ejército marcial, disciplinado, varonil, con prestancia» (DCHpress, 2009) que selló aquí, con fuego y mármol, su victoria. La transgresión de la artista no por silenciosa es menos contundente.
Dice Castells que tanto las formas arquitectónicas y urbanísticas como sus emplazamientos son siempre emisores de una ideología política. A lo que añade el investigador Fernando Gallego
de forma simétrica, el espacio urbano es también el campo de batalla para la resistencia al poder, para incitar los cambios, para la protesta. Así, la participación informal o no convencional, es un ejercicio y ampliación del concepto democrático. (citado en Gallego 2009)
Como lo es sin duda este acto de Janet Toro: una interrupción del espacio ideologizado al que contamina y cuestiona. «Soy una disonancia en esta urbe que funciona», dice. O, quizás, que precisamente no funciona. Y por eso, porque no puede estar adaptada a un mundo disfuncional, la artista opone a la arquitectura pública y represiva, a la parafernalia militar su caminata civil, a la geometría concéntrica una liberadora, a los mandatos estatales su cuerpo individual, ahora cargado con todos los cuerpos de los desaparecidos, a todo esto opone su piel despojada. Los policías se acercan y le preguntan qué significa lo que hace. El poder ama la transparencia de las alegorías, pero no soporta la sinuosidad de las metáforas. Son peligrosas.
La imagen, la palabra
Se podría decir que, al igual que Janet, Érika y la Fulminante son también mujeres-disonancia. Elementos que perturban un sistema enfermo. Con sus acciones se inmiscuyen en el corazón de la ciudad, donde se toman las decisiones políticas en abstracto, produciendo un discurso concreto donde el cuerpo es pensamiento (Márquez 2002). Contra la apatía y el embotamiento de la experiencia moderna urbana exponen sus cuerpos a la impureza, la dificultad, la obstrucción. Dice Marie-Hélène Huet (citada en Sennett 1997) que «convertir al pueblo en espectador es mantener una alienación que es la forma real del poder». Esto apunta a uno de los más importantes logros de estas intervenciones. En ellas se cambia la condición del transeúnte. El ritmo de las ciudades se altera, las personas dejan su pasividad, se detienen con atención, miran, se extrañan, hacen preguntas. Las acciones provocan un intercambio que se da en otros niveles, más allá de lo verbal o visual. Estas performers dialogan desde sus cuerpos con los cuerpos de los ciudadanos, sacándolos del vacío cívico, aterrizándolos en sus relaciones sociales.
Mujeres públicas, disonantes, visibles. Porque en todas estas acciones se expresa uno de los intereses más genuinos del arte feminista: el de la visibilidad como una responsabilidad, que las lleva a intervenir el proceso androcéntrico del control de la mirada para conseguir ser visibles sin ser clasificadas, controladas ni vigiladas (Márquez 2002). Ellas han recuperado la palabra de la mujer en el espacio público, han recuperado su imagen.
Referencias
Andrés-Gallego, J. 2010. «La función de la plaza en la historia», en: La plaza mayor de Las Palmas de Gran Canarias y las plazas mayores americanas. Las Palmas de Gran Canarias: Fundación Canaria Mapfre Guanarteme. 33-78.
Blanco, E. 2016. «El cuerpo bajo asalto, el asalto del cuerpo: Entrevista a Érika Ordosgoitti».
Cerdeño, M. 2009. «Los ojos sobre la calle: el espacio público y las mujeres», en: Zainak, (32), 855-876.
DCHpress. 2009. octubre, 1. «La Llama de La “Eterna” Libertad». Blog Despierta Chile.
Gallego, F. 2009. «La plaza pública: uso propagandístico del espacio urbano», en: Historia Actual Online (HAOL), (20), 101-121.
Giraldo, S. 2011. «Mujeres de piedra, mujeres de carne», en: J. Restrepo Ed. Con-textos de memorias de mujeres y ciudad (32-46). Medellín: Alcaldía de Medellín y Secretaría
de las Mujeres.
Grosz, E. 1992. «Bodies-cities», en: B. Colomina Ed. Sexuality and space (241-254). New York: Princeton Architectural Press.
Kurt, G. y Sánchez, M. 2012. «Una charla con la Fulminante». Confidencial Colombia.
La Fulminante. Videos para mentes adultas. http://www.lafulminante.com/
Márquez, P. 2002. «Cuerpo y arte corporal en la posmodernidad: las mujeres visibles», en: Arte, individuo y sociedad, (14) 121-149.
Novoa, S. 2012. «El libro, la obra, el cuerpo», en: J. Toro Ed. El cuerpo de la memoria (4-6).
Páramo, P. y Burbano, A. 2011. «Género y espacialidad: análisis que condicionan la equidad en el espacio urbano», en: Unversitas Psychologica, 10 (1), 61-70.
Pedraza, A. 1999. En cuerpo y alma: visiones del progreso y la felicidad. Bogotá: Universidad de los Andes.
Sennett, R. 1997. Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza Editorial.
Toro, J. 2012. El cuerpo de la memoria. Santiago de Chile: Edición propia de la artista.
Toro, J. y Ochoa, M. 2017. «Violencia de género y ciudad: cartografías feministas del temor y el miedo», en: Sociedad y economía, (32), 65-84.
Xibillé, J. 1997. «Del monumento al monumento a través de la modernidad», en: L. Ceballos y L. Calderón (ed.). De la villa a la metrópolis: un recorrido por el arte urbano en Medellín (23-58). Medellín: Secretaría de Cultura y Educación de Medellín y Universidad Nacional de Colombia (Medellín).
________________________
1 «La Fulminante» es un personaje performático creado por la artista Nadia Granados.
2 El cuerpo de la memoria fue una serie de noventa performances e instalaciones realizadas por la artista Janet Toro, con y sin público, durante cincuenta y cuatro días seguidos, tanto dentro como fuera del Museo de Bellas Artes, en Santiago de Chile en 1999. En sus caminatas, que se iniciaban en el museo, llegaba hasta distintos sitios de reclusión, represión y tortura utilizados durante la dictadura, y frente a espacios emblemáticos, cargados de la memoria militar, como plazas y calles. Durante los días de sus intervenciones, la artista escribió un diario, del que se extraen todas sus afirmaciones en primera persona citadas en el presente artículo.
